Por: Misael Cadavid MD
Sería absurdo que los peluqueros tuvieran que comprometerse a no Trasquilar a sus clientes. O que los ingenieros y arquitectos tuvieran que jurar que sus puentes y construcciones no se van a desplomar. Es obvio que nadie en su sano juicio diseñaría un edificio para que se desplomase, al menos no de manera deliberada, so pena de perder los clientes y ser llevado ante la ley. Con los médicos no sucede lo mismo.
Uno de los aforismos más citados del juramento hipocrático es aquel que dice: lo primero es no hacer daño al paciente.
Este juramento forma parte de las obras del médico griego Hipócrates y sus discípulos, escritas hace más de dos milenios y se ha convertido en el juramento hipocrático cuya costumbre se extiende hasta nuestros días cuando los estudiantes de Medicina se gradúan.
Hipócrates sabía muy bien lo que decía: En su época, y también en todos los siglos posteriores, los médicos han hecho mucho daño. En realidad, los médicos han hecho mucho más mal que bien. Esta afirmación, que a priori podría considerarse pasmosa, increíble y horripilante, deja de serlo cuando se constata que los tratamientos médicos más populares hasta hace pocas décadas eran las sangrías, las sanguijuelas, los enemas, las trepanaciones y otras terapias que en la mayoría de los casos, no solo resultaban ineficaces, sino que eran claramente dañinas para la salud.
Y es que, hasta hace muy poco, los médico no sabían nada de nada.
De alguna manera, a lo largo de los siglos, muchas personas comprendieron esto, y asumieron que las supuestas habilidades de los galenos eran, en la mayoría de los casos, exageradas. Incluso el evangelio según san Marcos (5, 25-29) refleja la futilidad de los médicos:
Pero una mujer que desde hacía doce años padecía flujos de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos en los que había gastado todo lo que tenía y nada había beneficiado, o incluso le iba a peor, cuando oyó hablar de Jesús, llegó por detrás de entre la muchedumbre y tocó su vestido […] y sintió que quedó sana.
Shakespeare, en Timón de Atenas, aconseja vivamente “no confiar en los médicos: sus antídotos son venenos”. La reina Isabel I de Inglaterra estaba de acuerdo con esta máxima, constantemente rechazaba ser examinada por los médicos de la corte, lo cual seguramente contribuyó a que llegase a su lecho de muerte con 70 años, edad extraordinariamente longeva para la época.
En 1651, el médico inglés Noah Biggs reconocía que era imposible no ser consciente de “las crueldades y los fracasos de la profesión médica”. El Médico inglés George Starkey, en 1657, se quejaba de que los médicos se dedicaban con “crueldad sanguinaria a atormentar al paciente”. El filósofo alemán Gottfried Leibniz llamaba a los hospitales seminaria mortis –semillas de la muerte–. En el siglo XIX, Oliver Wendell Holmes, un eminente profesor de medicina en Harvard, aceptó humildemente que, “si toda la medicina del mundo se arrojara al mar, sería algo muy malo para los peces y bueno para la humanidad”.
Y esto no solo sucedía en Occidente. Xu Yanzuo, médico de la corte de la dinastía Qing, admitía, a finales del siglo XIX, que “rara vez la gente muere a causa de las enfermedades; a menudo muere por la medicina”
Esta medicina desastrosa era, en parte, consecuencia de la ausencia de los conocimientos adecuados de anatomía, fisiología, patología y microbiología. Hoy en día, cualquier niño de 12 años que vaya al colegio conoce cómo funciona el corazón y que ciertas enfermedades son causadas por bacterias o virus.
Pero, hasta hace poco, ni los mejores médicos lo sabían.
Cervantes escribió el Quijote décadas antes de que se descubriese que el corazón funciona como una bomba que distribuye la sangre hacia el resto de órganos. La Revolución Industrial cambió las fábricas y la economía años antes de que el microbiólogo francés Louis Pasteur descubriera que el contagio por microorganismos daba lugar a enfermedades infecciosas.
En cambio, los remedios más absurdos se consideraban racionales y útiles, incluyendo heroína, mercurio, descargas eléctricas, lobotomías, pócimas, tónicos, elixires, torturas extremas para pacientes supuestamente poseídos pero que realmente tenían algún tipo de epilepsia o enfermedad psiquiátrica y otros tratamientos disparatados. Estas y otras barbaridades se prescribían con frecuencia no hace tantos años.
Piense el lector por un momento cómo era la cirugía antes de la invención de la anestesia.
Imagínese la amputación de la pierna de un paciente mientras este grita y se retuerce de dolor. Los cirujanos estaban específicamente entrenados para ignorar el sufrimiento del enfermo, ser sordos ante sus gritos, agarrar con fuerza su pierna, y actuar de manera resolutiva. Los cirujanos se enorgullecían, sobre todo, de la velocidad con la que manejaban el cuchillo sin pararse a pensar o respirar.
La velocidad, en efecto, era esencial: cuanto más duraba la operación, más sangre se perdía, lo cual aumentaba las probabilidades –ya de por sí elevadas– de que el paciente pereciese. Esto era así, sobre todo, porque la anestesia no se comenzó a utilizar sino hasta 1842, aunque fuese descubierta varias décadas antes. ¿Por qué tal retraso?
Aunque fue en 1795 cuando un médico publicó por vez primera que la inhalación de óxido nitroso –el gas de la risa– hacía desaparecer el dolor, la anestesia no fue utilizada de manera rutinaria en medicina hasta varias décadas después. En 1824, un veterinario, Henry Hill Hickman, comenzó a utilizar dióxido de carbono como anestésico en animales. Un poco más tarde fueron los dentistas –no los médicos– los primeros en usar anestesia en humanos. Uno de los pioneros de la odontología indolora, Horace Wells, no recibió más que críticas y abucheos por parte de la comunidad médica.
Desprestigiado, frustrado y desesperado, se suicidó seccionándose las venas de la pierna con una navaja de afeitar después de haber inhalado cloroformo para paliar su dolor.
Cuando la anestesia se empleó en Londres por primera vez en 1846, se la conocía como «the Yankee dodge», es decir, «la artimaña yanqui». En otras palabras, para los cirujanos, utilizar anestesia era como hacer trampas. Muchas de las características que el cirujano debía tener –fuerza, precisión, rapidez– se convirtieron, de repente, en irrelevantes. Y muchos cirujanos no estaban dispuestos a abandonar estos atributos. Por ello, desde que fue identificada en 1795 hasta que la anestesia comenzó a aplicarse en 1843, transcurrió casi medio siglo. Todo ello debido a una destructiva mezcla de orgullo, envidia, reticencia al cambio y miedo a perder privilegios.
Una situación similar sucedió con el médico austro-húngaro Ignaz Semmelweis. Nombrado asistente de obstetricia en el Hospital General de Viena en 1844, Semmelweis estaba interesado en solucionar un misterio que azotaba la capital austríaca: casi una de cada tres mujeres que daba a luz moría como consecuencia de una extraña fiebre, conocida como fiebre puerperal. Semmelweis estudió este problema en contra de su supervisor, el profesor Johann Klein, quien, al igual que la mayoría de los médicos de entonces, contemplaba la enfermedad como algo que debía aceptarse resignadamente. Lo que más llamó la atención de Semmelweis es que las mujeres que daban a luz prematuramente en la calle (alrededor de 100 mensuales en la Viena de 1845) casi nunca enfermaban. En cambio, alrededor de 1 de cada 10 mujeres que daba a luz en el Hospital General de Viena moría. La solución llegó en 1847. Un amigo de Semmelweis, el médico forense Jakob Kolletschka, se hirió con el bisturí de un estudiante mientras practicaba una autopsia. Murió poco después mostrando los mismos síntomas de la fiebre puerperal y en la autopsia se encontraron las mismas lesiones que en las necropsias de las parturientas. La conclusión de Semmelweis fue terrible: él mismo, sus colegas y los estudiantes de medicina habían transportado unas «partículas cadavéricas» tóxicas desde los cuerpos de la sala de autopsias hasta las parturientas, haciendo que estas desarrollasen fiebre y pereciesen. Aun sin saber que estas partículas eran microorganismos, Semmelweis dictó entonces la orden de que todos los estudiantes se lavasen las manos con una solución de cloruro de cal antes de atender a las pacientes. La mortalidad descendió entonces a 1 de cada 100 mujeres. A pesar de haber demostrado con datos fehacientes el origen y el remedio de la fiebre puerperal, el descubrimiento de Semmelweis fue ampliamente ignorado, rechazado y ridiculizado. Incluso Rudolf Virchow, uno de los científicos más importantes de la historia, rechazó las teorías de Semmelweis.
Finalmente, Semmelweis fue despedido del Hospital de Viena y hubo de regresar a su Budapest natal. Sintiéndose ultrajado y despreciado por la indiferencia de sus colegas, publicó y dirigió varias cartas abiertas a los obstetras más importantes de Europa, denunciándolos como asesinos irresponsables.
El sufrimiento de Semmelweis fue tan intenso que poco después desarrolló depresión, problemas de memoria y alteraciones de la conducta, por lo que hubo de ser internado en un sanatorio psiquiátrico.
Una mañana de verano de 1865 trató de huir del manicomio sin éxito, tras lo cual fue fuertemente golpeado por los enfermeros, que le colocaron una camisa de fuerza y lo encerraron de una celda de aislamiento. Murió poco después debido a una infección de una de las heridas causada por las palizas de recibidas.
En efecto, durante muchos siglos, los médicos no solo mataban a sus pacientes, sino que también aniquilaban a cualquiera que propusiera un atisbo de mejora o progreso.
En otras palabras, la medicina es como una moneda, tiene un anverso y un reverso. El anverso es la medicina actual, en la que existen tratamientos eficaces para la mayoría de las dolencias. Aunque todavía quedan muchos desafíos, casi todas las infecciones son controladas con antibióticos, el dolor se combate satisfactoriamente con analgésicos y, en general, la mayoría de las enfermedades tiene un abordaje terapéutico en la gran mayoría de las veces es adecuado y que es el resultado de la investigación científica. El reverso es la medicina desastrosa que se practicaba desde Hipócrates hasta el siglo XX, en donde la inmensa mayoría de los tratamientos no generaba ningún beneficio.
Recrear este reverso oscuro que imperó en la medicina durante milenios es menester darlo a conocer a las nuevas generaciones principalmente de médicos ,los procedimientos curiosos, increíbles, caprichosos, y muchas veces, terribles y dolorosos a los que los curanderos, barberos, cirujanos y médicos –todos ellos verdaderos matasanos– sometieron a nuestros antepasados. No cabe duda, por tanto, que, hasta hace pocas décadas, la medicina vivía en una época negra donde los galenos generaban más perjuicio que beneficio.
Hoy disfrutamos de una esperanza de vida mucho más alta que en siglos anteriores debido a seis factores, tres de ellos relacionados con la medicina: el triunfo de la antisepsia, la anestesia y los antibióticos, la disminución de las guerras, la invención de la refrigeración y la disponibilidad de agua potable.
Por eso nunca seremos lo suficientemente conscientes de lo afortunados que somos por haber nacido después de que Semmelweis, Pasteur y otros comenzaran la revolución médica.
Hasta que ellos vinieron al mundo era recomendable mantenerse bien alejado de los médicos.
Obviamente, no todos los procedimientos realizados a partir del siglo XX fueron perfectos. A pesar de que el método científico ya existía, se cometieron también algunas barbaridades en la época de nuestros padres y abuelos. Y es más que probable que, dentro de uno o dos siglos de progreso médico, muchos de los tratamientos plenamente aceptados hoy se consideren absurdos, desagradables y terroríficos.


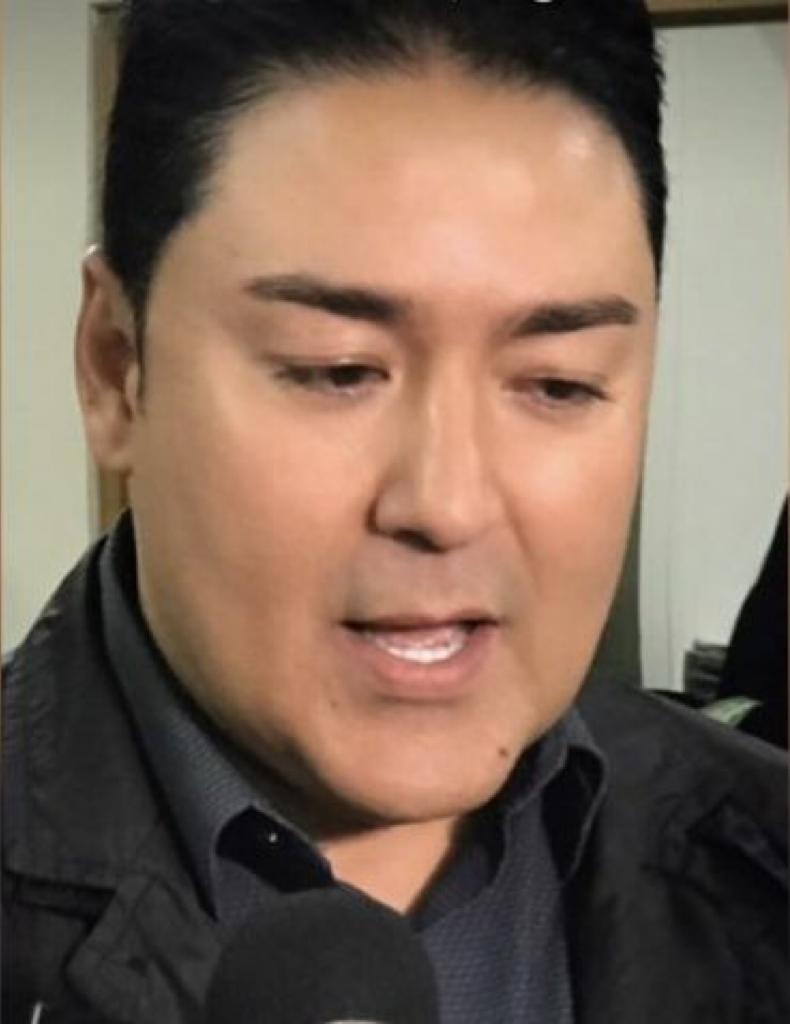












pues que desaparezca la medicina y que cada uno se tome lo que de le venga en gana, además de que se tome la dosis q se le venga en gana, mejor no? así la raza humana q tanto daño hacemos, desaparecía más rápido.
Comments are closed.